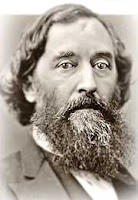La Revolución Francesa
En 1789 Francia era una de las primeras potencias europeas; desde 1774 reinaba Luis XVI.
Los gastos militares y una serie de malas cosechas a partir de 1784, crearon una gravísima situación social. La mayoría de la población se vio en la miseria mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada ocurriera. Luis XVI se negó a realizar cualquier tipo de reforma y defendió los privilegios de la aristocracia frente al hambre y la miseria de su pueblo que se estaba hartando de la injusticia.
La sociedad estaba compuesta por tres sectores sociales llamados estados:
- El Primer Estado era la Iglesia y lo integraban unas 120.000 personas. Eran dueños del 10% de las tierras de Francia y no pagaban impuestos, sólo un donativo voluntario a la Corona. Recibían de los campesinos el «diezmo», es decir, la décima parte del producto de sus cosechas. Controlaban el registro civil de la población: sólo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones. La educación francesa estaba en sus manos.
- El Segundo Estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas. Eran dueños del 30 % de las tierras. Estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban tributo y sólo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, es decir que se juzgaban a sí mismos.
- El Tercer Estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra.
El rey tuvo que aceptar la nueva situación y la Asamblea comenzó a producir cambios importantes. El 27 de agosto de 1789 se proclamaron los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Allí se decía que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Se garantizaba la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Se fijaba la igualdad ante la ley, la libertad política y religiosa y se establecía la división de poderes.
En junio de 1791, Luis XVI intentó huir de Francia pero fue detenido. Este fracaso monárquico impulsó a los republicanos a apurar la sanción de una constitución democrática que incluía la declaración de los derechos del hombre, la división de poderes y que dejaba el ejecutivo al rey y el legislativo, a la Asamblea. Quedaba establecida la monarquía constitucional.
- El absolutismo monárquico, que se caracterizó por el ilimitado poder del soberano, cuya autoridad no estaba sujeta a control alguno.
- La desigualdad social política y económica.
- La falta de libertades y derechos. A estas causas hay que añadir un importante factor: la poderosa influencia de las nuevas ideas.
Consecuencias de la Revolución Francesa
- Comenzó el principio del fin para las monarquías absolutas europeas y el Antiguo Régimen.
- Se positivizaron los derechos de las personas.
- Se establecieron constituciones que limitaron los poderes de los gobernantes.
- Se consolidó el poder de la burguesía.
- El feudalismo como sistema económico fue reemplazado por el sistema capitalista.
- Surgió el concepto de ciudadano en contraposición al de súbdito, propio del Antiguo Régimen.
- Las ideas revolucionarias se extendieron al continente americano.